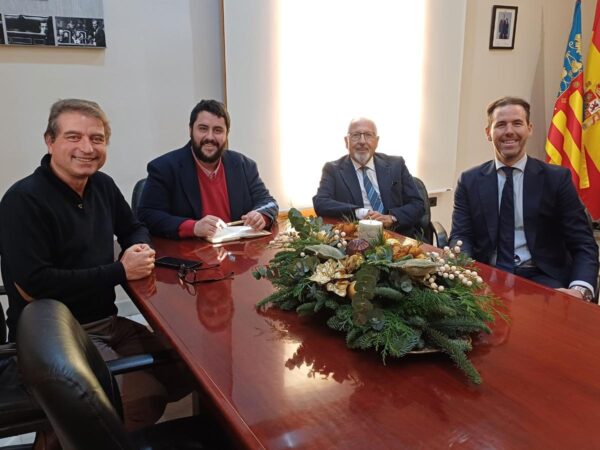Con la venia: procuraré ser breve y exacto.
Cuando tu y yo éramos veinteañeros fuimos la versión portuaria de los Duelistas del Kubrick, y nuestras peleas eran peligrosas. Muy peligrosas. Visibles cicatrices dan fe dello.
Aunque siempre hicimos tablas -bien por quedábamos exhaustos o porque intervenían amigos comunes y nos separaban- estábamos dispuestos a continuar en la porfía hasta reventarnos mutuamente. Era una hostilidad contínua, brutal, animalesca.
En estas andábamos cuando -cumplidos los primeros treinta- uno de nosotros supo que su contrario podía arreglar un problema laboral -gravísimo- que amenazaba el futuro de su familia recién formada.
No fue sencillo, pero logramos concertar una cita para hablar del asunto y determinar la ayuda necesaria. El que podía hacerlo prestó su apoyo y detuvo el peligro, sin humillar al necesitado.
Pocos años después, a los dos nos llegó una información importante -pero incompleta- que nos afectaba. Usamos el teléfono para ponernos de acuerdo, averiguamos lo que necesitábamos saber para capear el temporal, lo compartimos, y resultó bien para ambos.
Los apoyos que nos prestamos no derivaron en cercanía. No nos convertimos en esos viejos amigos que empezaron peleando de jóvenes. Todo lo contrario; mantuvimos las espadas en alto. Pero lo cierto es que -aunque estuvimos cerca un par de veces- no volvimos a la agresión física. Y el tiempo fue pasando.
Hasta que ayer, dos páginas más allá del crucigrama, encontré tu esquela en el diario.
Recuerdo claramente que nunca nos dimos las gracias por los favores, ni tampoco nos ofrecimos perdón por las heridas. Eso no va a cambiar porque ya no hagas sombra.
Pero debo reconocerte como persona importante en mi vida. Y hoy -acabada la tuya- quiero despedirme de ti con todo el respeto que merece un rival insuperable.
Buena mar tengas. Y buen viento.
Como banda sonora adecuada escucharemos la Sinfonía Leningrado. Bendito sea Shostakovich.
Manolodíaz.