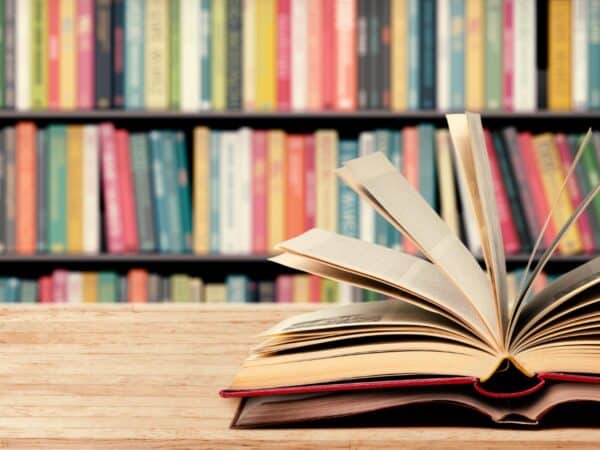Con la venia: mi abuela Joaquina me dijo que dos cruceros americanos habían atracado en el puerto.
Pero yo, como todo cartagenero, estaba harto de ver barcos de guerra. A mí, lo que me importaba era el estupendo bocadillo de morcillas -de La Campana- que iba a ser mi merienda. Cuando me lo dio, besé a mi abuela y me largué a la Muralla, a jugar con mis pares. Como todas las tardes de aquel tórrido verano.
Ya mediaban los años 50 y, aunque yo no lo sabía, por aquello del anticomunismo feroz del Régimen, los españoles no teníamos tanta lepra política como en la década anterior. Comenzaba un periodo de alianza -o servidumbre, según se mire- con el llamado Mundo Libre.
Cuando convino y no antes -siempre asesorado por Wernon Walters, el temible general bonachón, erudito en ferrocarriles metropolitanos- Dwigth D. Eisenhower se personó en Madrid, le propinó a Franco el abrazo del tigre, y dejó claro que ya no tendríamos que sufrir el rigor del boicot internacional, porque aquí gobernaba un S.O.B., pero era de los suyos, y se le apoyaba.
Pero ya unos años antes, por irnos implantando la idea de que ya no apestábamos sino que éramos amiguitos -necesitados de su generosidad- los americanos nos habían traído la Cocacola para refrescarnos las ideas, y mediante el cine nos enseñaban a soñar con un mundo rico y lejano.
Más cercanas, más alimenticias -y muchísimo más populares- eran las unas latas cilíndricas de queso, con rótulos que rezaban algo así como: «Coño de niño…que ya te he dicho mil veces que no hables nunca con la boca llena»
Bueno, claro, no se leía esto, pero es la traducción exacta de: Obsequio del Pueblo Norteamericano al Noble Pueblo Español. En el fondo es lo mismo que -hogaño- se lee en las conservas del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Necesitadas.
Por cierto, como recuerdo de recientes años pedregosos, aún conservo una destas frascas, que contiene menestra de verduras en estado semilíquido y/o semifósil, o lo que sea.
A lo que íbamos; en aquel tiempo los Usacos nos enviaban quesito cilíndrico, mantequilla, margarina, y alguna gollería más, para ir haciendo boca entre los ciudadanos peatones, aplicando lo de que por dinero baila el perro, y por pan si se lo dan.
Y vaya si se bailó, porque también, para se notara el lado militar de tanto cariño, varias unidades de la Sexta Flota giraron visita -de buena voluntad, claro- a varios puertos importantes de nuestras costas, entre ellos Cartagena.
En el muelle de La Peñica atracaron dos cruceros, y a los capitanes y la oficialidad se les agasajó con discursetes, desfiletes, los inevitables Coros y Danzas, un comilupio municipal, otro que les ofreció la Armada, y mil actos menores varios. Hasta en el Orfanatorio estuvieron los mandos haciendo su paripé.
Pero las tripulaciones son muy otra cosa. Buscaba la marinería divertirse -los puertos están para eso- y los altos y rubios mozos aquellos se desparramaron por la ciudad, en busca del Molinete.
A fe que lo encontraron, y en tres días se hicieron leyenda. Y conste que hablamos de un puerto que había visto los desmanes del ejercito de los Barca.
Aunque no todos los marineros fueron a los burdeles. Unos pocos, no más de una treintena, estaban aquella tarde al final de La Muralla cuando me reuní allí con mis compinches. Y por primera vez en sus vidas, unos cuantos niños aladroques vieron jugadores de Futból Americano.
Vestían unos cascos de cuero -como los pilotos de guerra- camisetas grandes con hombreras y pantalones ceñidos. Manejaban un balon de dos puntas, lanzándolo y persiguiendo al portador, al que le pegaban unos meneos que hubieran dejado cojo a un caballo mulón. Según supimos luego, estaban entrenando para hacer una demo el sábado.
Oí decir ¡Ándele ahorita! a uno de los pocos morenos que había -se ocupaba de los refrescos y toallas de los blancos- y resultó que era chicano, hablaba español, y se llamaba Manny. Quise que me lo contara todo, y aceptó.
Al rato, riéndose de mi curiosidad, paró mi chorro de preguntas, y me hizo saber que aquello era futból -con acento en la ó- y me explicó un poco las reglas, las tareas, los cambios de ritmo, los takleos, el puntaje, la casi total ausencia de empates…
Me resultó fácil entenderlo todo. Me gustaba. Me veía en ello. Me enamoré deste juego.
Asistí los siguientes días a los entrenamientos -y el sábado a la demo- sin parar de disfrutar y aplaudir. El domingo a la mañana, fuí con mis primos mayores a la visita abierta del USS Huntington, donde Manny servía.
Me esperaba el muchacho y, muy amable, me presentó a unos cuantos entorchados, hablándoles de mi tremenda afición, y traduciendo los parabienes de rigor en estos casos.
Mis primos estaban amarillicos de envidia. Pero se pusieron verdes culomosca, cuando Manny me dió como regalo una bolsa de mar, dos camisetas de faena, y dos gorros de marinería. Todo nuevo, recién salido del almacén del buque, y etiquetado con su denominación. Le dí las gracias, nos chocamos los cinco, y nos despedimos a pie de plancha.
Pero, antes de que empezara el desamarre, me volví y aún pude preguntarle algo que me tenía inquieto: ¿A que equipo le tenía yo que ir?
Se rió, y pidió saber mi año de nacimiento. Cuando se lo dije, me aseguró que yo tenía la misma edad que los Forty Niners de San Francisco, y les sería fiel para siempre. Y tenía razón el jodío, que en ello sigo.
Recomendación musical.
¿Años 50 y hablando de Futból Americano? Pues a revisitar la obra completa de Glenn Miller empezando por In the Mood.
Manolodíaz.