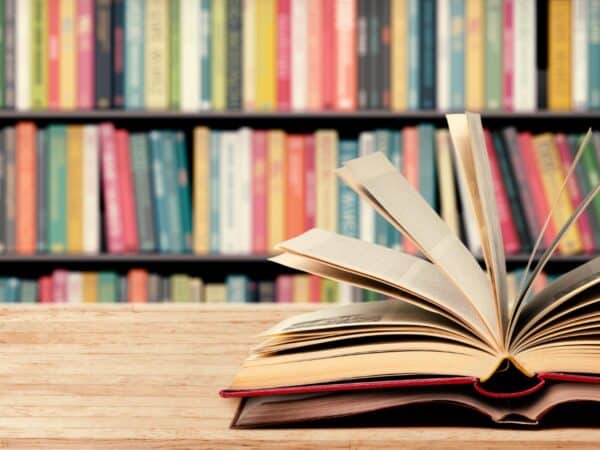Con la venia: Vuelvo de la farmacia y, como a una pedrá de lejos, te adivino por tus andares. Tan escarabajeros ellos.
Eres el sarnoso que en El Roca -por hacer una gracieta- te faltaste conmigo, preguntándo si no me había muerto todavía.
Aquella noche me hice el sueco para no entrar en berrea ni llegar a mayores. Cierto que me apetecía darte un brillo pero, por muy mosca que yo esté, los faros de un Zeta policial nunca pintarán de azul mi cara por chirlar la tuya. No vales tanto.
Pero me amostazó el asunto y, por quitarme algo del mal sabor del caso, en una destas columnatas relaté mi despedida del Gatuno Querido. Hora difícil aquella en que me morí mucho.
Hoy, como regalo por no haber tenido que verte la jeta, te contaré otra moriencia que tuve en una tarde de julio, cuando contaba yo como los treinta o así.
Allá en Valencia, en la Avenida del Puerto, a cuatro pasos del Calabuig, el tal Giuseppe Cheruffo nos vendió otra vez más, las cuatro Red Stripe heladas, y los dos cucuruchos de pollo amortajao con las virutas calientes que el llamaba pahaápah fritáh. Todo aliñao con su «famoso» ajilimojili. Nunca catábamos aquel comistrajo, pero era de rigor pedirlo.
Otra vez más, pagué y añadí treinta duros según convenio. El Cheruffo me entregó la bolsa fría y la grasienta, y una argolla con las llaves de costumbre. Salimos y dimos los dos pasos consabidos.
No mas cruzar el portal empezamos a bebernos vivos, y a besos y a tragos hicimos largo el tramo de escalera.
Arriba ya, nos enredamos con los abrazos, las bolsas, la llave, la cerradura y los besos, que estábamos tontos perdíos, y no atinábamos a ná de tanta risa y tantas ganas.
Al fin logramos cerrar la puerta detrás nuestro y pararmos a respirar. Abrimos dos birras, brindamos, se avaporaron las ropas, y empezamos a pintar de luz el cuartito.
Cuando nos ardió la piel -de pura confianza- nos llamamos sin decir palabra, acudimos, y nos derramamos juntos en hora hermosa.
Al rato, con nuestra luz aún resbalando por los rincones del cuarto, ella se levantó y empezó a hablarle bajito a la ventana, con una voz que no yo le conocía. Sin mirarme.
Primero me pidió por favor que no le contestara a nada de lo que me iba a decir. Se me arenó la boca.
Luego me recordó que en su país, las buenas familias -como la suya- deciden con quien se casarán las hijas.
Añadió que faltaban escasisímas semanas para la boda -que se había vuelto urgente- con el que era su prometido desde la cuna. Luego calló, se vistió, recogió su bolso, y se fue.
El clic del pestillo me espinó la piel entera. Se me hicieron los ojos agua, la saliva vinagre y los pulmones piedra. Me morí mucho -y muy mal- un largo rato.
No sé ni cuando, abrí una cerveza y encendí un liao. No sé ni como, reuní ánimos para recomponerme, embolsar la basura, devolver las llaves al Cheruffo, y arrumbar al Cabañal.
De camino a Casa Montaña, puse los grasupientos cucuruchos del Cheruffo al alcance de un bandal de palomas desas insaciables, que defecaron de agradecimiento.
Deste caso y de su tiempo, me viene a la memoria la voz de Pepe Marchena, entonando la ocasión en que entró en un potrerito.
Manolodíaz